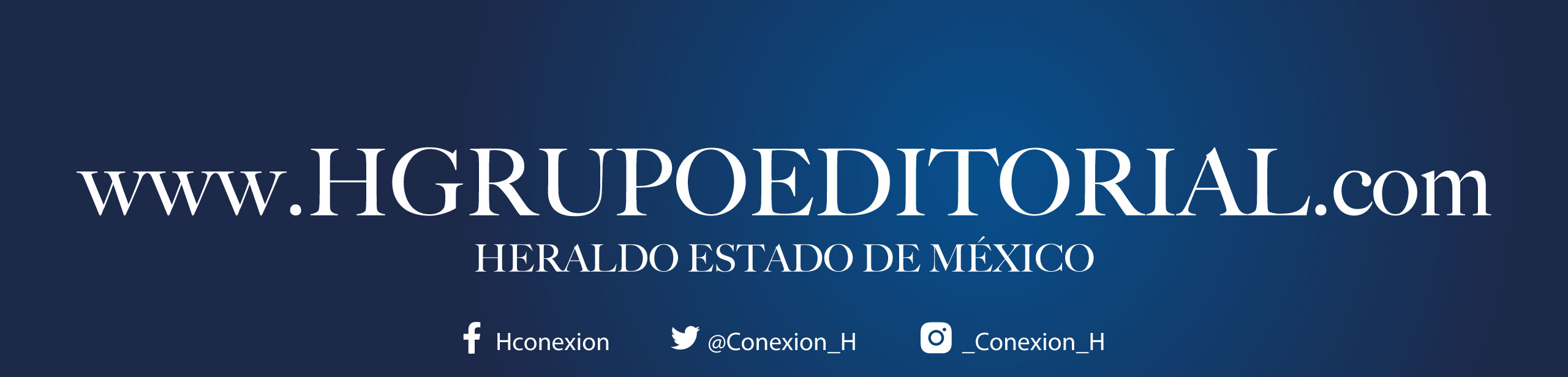Laura Vel�squez�
Las personas que se quitan la vida lo hacen porque ven el suicidio como la �nica soluci�n a sus problemas, sienten incapacidad para sobrellevar los problemas y no encuentran alternativas para superar la situaci�n. Este problema creci� con la crisis del COVID-19, que adem�s de retos sanitarios, econ�micos y sociales, tambi�n golpe� con fuerza la salud mental de las personas.�
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estad�stica y Geograf�a (Inegi), los suicidios en M�xico alcanzaron en 2020 cifras altas. Fueron 7 mil 869 casos, el mayor registro en una d�cada y un aumento de 9 por ciento respecto al 2019. A esto, la pandemia ha incrementado significativamente las problem�ticas de salud mental, de ah�, la necesidad de abordar este problema desde una perspectiva integral.�
La Organizaci�n Mundial de la Salud (OMS, 2000), indica que si bien, el suicidio no es necesariamente la manifestaci�n de una enfermedad, los trastornos mentales s� son un factor muy importante asociado con este.�
Los estudios realizados por la OMS para pa�ses tanto en v�a de desarrollo como desarrollados revelan una prevalencia total de 80 a 100 por ciento de trastornos mentales en casos de suicidio consumado. Y se estima que el riesgo de suicidio en personas con trastornos como la depresi�n es de seis a 15 por ciento; alcoholismo, siete a 15 por ciento y con esquizofrenia, cuatro a 10 por ciento.�
Pero tambi�n se se�ala que una proporci�n importante de las personas que cometen suicidio, mueren�sin haber consultado a un profesional en salud mental. Por lo tanto, se esperar�a que la asociaci�n entre trastorno mental y suicidio sea mucho mayor a lo que se�alan estos datos.�
Caso de Rosendo�
En mayo del 2022 se cumplir�n dos a�os del suicidio de Rosendo, estudiaba la licenciatura en Docencia, era un joven que no rebasaba los 23 a�os y aparentemente no presentaba depresi�n, mucho menos pensamientos suicidas, o al menos, eso recuerda su hermano mayor, Ricardo.�
Ricardo relat� que el suicidio de su hermano menor fue un parteaguas en la familia, su mam� falleci� 2 a�os antes y Rosendo viv�a con ella, eran muy unidos, de ah� en adelante vivi� solo, no quiso dejar su hogar e incluso, aunque estaban pendientes de �l, solo lo ve�an a veces, la manutenci�n y el pago de la escuela no hab�a problema ya que recib�a la pensi�n de su pap� y as� seguir�a hasta que terminara la licenciatura, nunca pensaron que un d�a amanecer�a sin vida, suspendido del techo de su rec�mara.�
�Fue un hecho terrible, no lo hemos podido superar, al principio nos culp�bamos por no habernos dado cuenta, lo ve�amos aparentemente bien, pero en su interior se sent�a solo, casi no ten�a amigos y en la escuela iba bien, no prestamos suficiente atenci�n. Algo estaba mal en sus pensamientos y decidi� ponerle fin a su vida�, relat� con voz entrecortada.�
Efectos mentales�
Mar�a Elizabeth de los R�os Uriarte, profesora e investigadora de la Facultad de Bio�tica de�la�Universidad An�huac, precis� que conforme avanzan los meses, los expertos en salud metal preve�an los efectos mentales que provocar�a el aislamiento y la pandemia, la inestabilidad econ�mica y las dificultases mentales que dejar�n huella en la poblaci�n, entre estos, la depresi�n no es un problema superficial, de ah� que es importante generar conciencia social para detectar y prevenir que estos casos desemboquen en terminar con la vida.�
Esto tambi�n est� sustentado por la academia, de acuerdo con la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico (UNAM) como resultado de las l�neas de atenci�n psicol�gica y psiqui�trica que impulsaron durante la pandemia, se not� el incremento de los problemas de salud mental, encontr� un importante v�nculo entre la incidencia de problem�ticas econ�micas, de violencia y los problemas de salud mental.�
Estados con mayor incidencia�
En esta l�nea, hall� que a nivel estatal los estados que presentaron mayor incidencia de suicidio en el 2020 fueron el Estado de M�xico, Jalisco y Chihuahua, entre �stos se concentraron cerca del 26 por ciento del total de casos.��
De acuerdo con los datos encontrados, el Estado de M�xico registr� 832 casos de suicidio en 2020, mientras que en Jalisco 655 casos y en Chihuahua, 541. Las entidades con los menores registros fueron Guerrero y Colima (con 50 casos cada una) y Tlaxcala (con 52).�
En comparaci�n con el a�o anterior, en el Estado de M�xico se registr� durante 2020 un incremento de 16 por ciento, ya que durante 2019 ocurrieron 715 suicidios por esta causa, seg�n las estad�sticas del propio�Inegi, mientras que en 2018 fueron 585.�
Aunque el Estado de M�xico se reporta como la entidad que registr�, en n�meros absolutos, la mayor cifra de defunciones por esta causa, su tasa de mortalidad es de 4.9 por cada 100 mil habitantes, ubic�ndose por debajo de la tasa nacional. Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuac�n, Nezahualc�yotl, Ecatepec, Toluca y Texcoco, los municipios con la mayor incidencia.�

Principales formas�
En cuanto a las principales formas en las que ocurri� el suicidio, el�Inegi�indica que a nivel nacional destacan las atribuidas a las lesiones por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocaci�n con 6 mil 663 casos, lo que representa 84.4 de las muertes por suicidio ocurridas en todo el pa�s; le sigue el uso de armas de fuego con 531 casos. En todo el pa�s, los grupos de edad de 15 a 24 y de 25 a 34 a�os son los que concentran la mayor proporci�n de suicidios con 25.6 y 25.9 por ciento.�
Para la experta, De los R�os Uriarte, el suicidio no es un acto irracional o instant�neo, generalmente conlleva un plan previo donde la persona valor� las opciones frente a su desesperaci�n, por lo que�las llamadas de auxilio o los signos de ideaci�n suicida o bien de intento suicida deben ser prontamente atendidos y no ignorados, pues en ellos se encuentra la posibilidad de actuar con eficacia en la prevenci�n del suicidio. Tambi�n, se�al� que los estigmas sociales o prejuicios solo aumentan las posibilidades de cometer el acto, por lo que, m�s all� de juzgar, de lo que se trata es de acompa�ar.�
Por su parte, Brenda Rodr�guez Aguilar, Coordinadora de la Cl�nica de Atenci�n al Trastorno por Estr�s Postraum�tico del Instituto de Seguridad Social del Estado de M�xico y Municipios (ISSEMyM), precis� que cuando una persona se suicida, la familia, amigos y las comunidades resienten sus efectos.���
�Cu�les son los signos de alerta?�
La experta se�al� que la depresi�n, consumo de sustancias, dolor cr�nico o enfermedades en etapa terminal, antecedentes familiares de suicidio, la exposici�n a violencia intrafamiliar, abuso f�sico, sexual o psicol�gico cr�nico, presencia de armas de fuego o la exposici�n de conductas suicidas de amigos o personajes. A�adi� que los hombres usan cuestiones m�s letales como el uso de armas o la asfixia, mientras que las mujeres presentan envenenamiento con medicamentos de uso controlado.�
Refiri� que, de acuerdo con los datos registrados en hombres la mayor incidencia de suicidios es entre los 20 y 24 a�os, le sigue de 15 a 19 a�os, antes no hab�a casos en edades m�s tempranas, sin embargo, se ha presentado algunos casos entre los 10 y 14 a�os, lo que significa que ya afecta a los menores.�
Adicionalmente, se�al� que el tab� de hablar sobre el suicidio sigue presente, afirm� que muchos estudios en la pr�ctica cl�nica han demostrado que preguntar a las personas sobre pensamientos o conductas suicidas, no ocasionan ni aumentan estos pensamientos, si no que preguntar directamente si piensan en el suicidio puede ser la manera de identificar a alguien en riesgo suicida.�
�Piensan que preguntarle sobre suicidio es meterle esa idea y que, si no lo hab�a pensado, ahora lo pensar�, sin embargo, se debe preguntar sobre este tema. As� puedes identificarlo, solo de esta manera podremos romper el tab��, dijo.�
Seg�n el proyecto�Voices�of�Brotherhood,�un promedio de 84 hombres mueren�a la semana por suicidio, el 75 por ciento de todos los suicidios son masculinos y eso no es todo, ya que se calcula que el 25 por ciento de los hombres viven una situaci�n de salud mental ya sea diagnosticada o no.�
�Por qu� afecta m�s a los hombres?�
Rodr�guez Aguilar, a�adi� que las construcciones tradicionales de la masculinidad representan un factor de riesgo clave para la vulnerabilidad de los hombres, pues promueve comportamientos mal adaptados, falta de expresividad en el hogar, resistencia a buscar ayuda profesional, esto se debe a que est�n expuestos a las exigencias de expectativas, hay una presi�n hacia ellos para demostrar que son los m�s fuertes.�
Es decir, que los hombres tienen menos probabilidades de recibir ayuda, de ah� a animarlos a hablar sobre este tema para crear una cultura de masculinidad sana y positiva.�
�
Situaci�n en M�xico�
En M�xico, seg�n datos del Instituto Nacional de Estad�stica y Geograf�a e Inform�tica (Inegi) hasta 2017, la tasa de suicidio es de 5.2 por cada 100 mil habitantes, se ubica como la quinta causa de muerte en menores de 15 a�os y en los �ltimos a�os ha aumentado en un 976 por ciento. Cifras realmente alarmantes.�
�

Mayor�a son hombres�
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud P�blica, en M�xico, el mayor n�mero de suicidios ocurri� entre los hombres, ya que hubo 3.2 suicidios por cada 100 mil, mientras que en las mujeres la tasa es de 1.8 suicidios por cada 100 mil, esto refiere que, 8 por cada 100 mil hombres fallecieron por lesiones autoinfligidas en 2015, mientras que 2 por cada 100 mil mujeres decidieron quitarse la vida.�
�
�Cuidar de la salud tambi�n es atender aquellos problemas que aparentemente no son visibles, pero que nos van haciendo menos. No hay lugar para la indiferencia o para la ignorancia. El suicido no es un acto individual con consecuencias igualmente individuales, sino que repercute en los dem�s�: Mar�a Elizabeth de los R�os Uriarte, profesora e investigadora de Universidad An�huac�